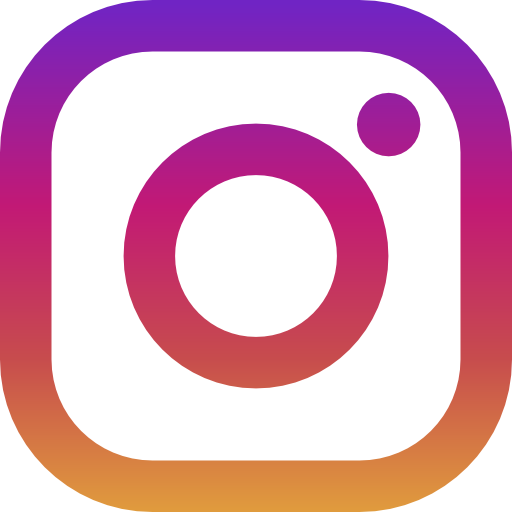A principios de 2019, el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos adoptó una política de “máxima presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro. Tal presión consiste en sanciones al Estado venezolao y en el aislamiento del mismo con respecto al mundo democrático. Al suceder a Trump, el presidente Joe Biden mantuvo la política. El objetivo es forzar al régimen a que negocie una transición.
Alejandro Armas/El Político
En un principio, la inmensa mayoría de las demás democracias del mundo se sumó a la política de “máxima presión”, hasta cierto punto. Se esperaba que el castigo obligaría al régimen chavista a ceder pronto. No ocurrió.
Ahora, cada vez más países latinoamericanos se desentienden de la estrategia, haciendo aun más difícil que cumpla su propósito. Veamos.
El péndulo saboteador
Cuando Washington desató la “máxima presión”, contó con un entorno favorable hacia el sur. Había varios gobiernos de derecha en América Latina dispuestos a abordar el mismo barco.
Pero, poco a poco, el péndulo político regional volvió a inclinarse hacia la izquierda. A una izquierda que, si bien en la mayoría de los casos admite y cuestiona la naturaleza autoritaria del gobierno venezolano, rechaza la idea de presionarlo con sanciones y aislamiento. Se inclinan más por fomentar el diálogo entre el chavismo y sus adversarios internos, pero sin presiones.
El giro comenzó incluso antes de 2019, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México. Luego, el peronismo desplazó a Mauricio Macri del gobierno argentino, Pedro Castillo alcanzó la presidencia de Perú, y Gabriel Boric, la de Chile.
La tendencia continuará en 2022. Gane quien gane la presidencia de Colombia, los dos candidatos que se disputan la segunda vuelta planean reanudar relaciones diplomáticas con Caracas, rotas desde 2019 por el apoyo del gobierno de Iván Duque a la “máxima presión”. Y en Brasil es bastante probable que el expresidente Lula da Silva, aliado del chavismo, derrote a Jair Bolsonaro en los comicios de finales de año.
Sin coordinación no hay fuerza
Los intentos para hacer que otros países se muevan en una dirección más democrática tienen mayor probabilidad de éxito en la medida en que más Estados los adopten en simultáneo. Así, por ejemplo, el régimen racista del apartheid en Sudáfrica se volvió inviable cuando, entre otras cosas, le llovieron sanciones multilaterales. La desaparición de varias dictaduras militares sudamericanas contribuyó a que la de Augusto Pinochet en Chile sometiera su continuidad a la voluntad ciudadana.
Así que si menos países acompañan a Washington en su política de “máxima presión”, esta se debilita considerablemente. Sencillamente, si solo EE.UU. proscribe el trato y los negocios con el régimen venezolano, pero casi todos las demás naciones lo permiten, las pérdidas para Maduro y compañía son menores. Y los incentivos para negociar con la oposición, también.
Sobre todo si entre los países que se retraen de la política de “máxima presión” están Colombia y Brasil. Las fronteras geográficas más importantes de Venezuela son con estos dos países, por lo que, junto con Estados Unidos, son los que en América tienen mayor margen para presionar.
Perder aliados en su política hacia Venezuela pudiera ser una de las razones por las que Washington ha evaluado recientemente alivios limitados a las sanciones. No se ha concretado aún, pero sí estuvo sobre la mesa.