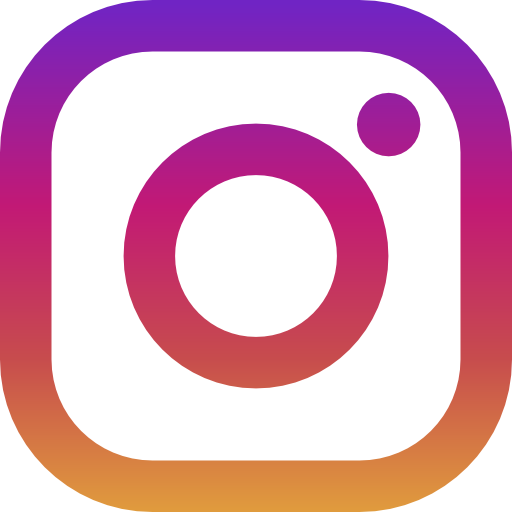El fin de semana pasado se llevó a cabo la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Entre los asistentes estuvieron Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, cuyos regímenes de puño de hierro en Venezuela y Cuba produjeron la protesta en pleno encuentro de los presidentes de Paraguay y Uruguay. Evento interesante, para bien o para mal. Pero alguien en la lista de invitados se perdió de la acción: Alberto Fernández, mandatario de Argentina.
Fernández canceló su asistencia a última hora. No podía ir de visita a casa ajena cuando la propia estaba en llamas. Pero el incendio no lo provocaron sus enemigos, sino quienes son, o eran, sus aliados. Un conjunto de ministros, cercanos a la expresidente y actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, presentó su renuncia. La propia Cristina Fernández (en adelante referida como CFK para evitar contusiones con el jefe de Estado) emitió una carta pública llena de críticas al otro Fernández. En un audio filtrado, la diputada kirchnerista Fernando Vallejos se refirió al mandatario como “enfermo” y “mequetrefe”.
Este descalabro en la coalición gobernante es producto de la dura derrota oficialista hace días en las PASO, primarias que por ley deben hacer en simultáneo todos los partidos que deseen participar en elecciones generales. Las PASO son consideradas un adelanto de lo que oucurrirá en los comicios definitivos, lo cual deja al gobierno de Fernández mal parado de cara a las parlamentarias de noviembre.
Dijo Napoleón Bonaparte una vez que “la victoria tiene mil padres y la derrota es huérfana”. En efecto, todo indica que CFK y sus acólitos se lavan las manos y pretenden culpar por al Presidente por el revés, a pesar de que ellos mismos son parte del gobierno. Como sea, la crisis es un ejemplo elocuente de ciertas peculiaridades de la política argentina y produce una sensación de incertidumbre sobre lo que vendrá.
Problema conceptual
Desde hace unos 75 años, el peronismo ha sido la fuerza política dominante en Argentina. Incluso cuando no ocupa el poder ejecutivo. Muchos de los gobiernos no peronistas en este lapso se enfocaron en revertir lo que Juan Domingo Perón y sus seguidores hicieron antes, o en mantenerlos fuera del poder. Pero a pesar de toda esa influencia y notoriedad, definir al peronismo no es cosa fácil. Es un problema ontológico. Del ser.
Más allá de la adhesión al legado del fundador del movimiento, sincera o pretendida, pocas cosas aglutinan a todos los que se hacen llamar “peronistas”. Se puede apreciar un discurso populista y un nacionalismo exacerbado como elementos comunes, pero no más. No hay ninguna cohesión ideológica. A lo largo de su tumultuosa historia, el peronismo ha tenido en su seno facciones de derecha e izquierda. Ha habido peronistas con preferencias fascistas y peronistas socialistas. Hubo un peronismo más o menos liberal en los años 90, encarnado en el presidente Carlos Menem. Incluso dentro de las facciones hay subdividisiones. Moderados y radicales hacia ambos lados del espectro ideológico. O gente que, más que guiarse por ideas, solo sigue a un determinado caudillo.
En el pasado, estas diferencias entre peronistas produjeron disputas amargas. A balazos incluso. A mediados de los 70, durante el breve segundo gobierno de Perón, continuado por su segunda esposa, María Estela Martínez, hubo una guerrilla peronista de extrema izquierda llamada Montoneros alzada en armas. Un gobierno también peronista se propuso exterminarlos mediante la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A), grupo paramilitar responsable de cientos de asesinatos y desapariciones.
Hoy los desacuerdos en el seno del peronismo no desembocan en guerras fratricidas, pero la multiplicidad de facciones y la hostilidad entre ellas siguen. Por supuesto, a veces eso pone al peronismo en problemas. En las presidenciales de 2015, el abanderado de CFK, Daniel Scioli, no solamente tuvo que competir con el opositor centroderechista Mauricio Macri, sino además con un peronista rival, Sergio Massa. Este obtuvo en la primera vuelta más de un quinto del sufragio.
Las complicaciones no solamente son electorales. Se dificulta también formar coaliciones que permitan una gobernabilidad estable y la continuidad de los planes administrativos. Alberto Fernández lo está aprendiendo por las malas.
Un líder débil
Si algo puede evitar que una coalición heterogénea se salga de control es un liderazgo individual fuerte. Ese papel le corresponde al mandatario. El peronismo comenzó el siglo XXI elevándose hasta la cumbre de la mano de los dirigentes de su facción de izquierda, Néstor y Cristina Kirchner. Ambos lograron forjarse liderazgos propios, capaces de enamorar a una base de seguidores y, sobre todo en el caso de CFK, irritar a sus detractores al punto del rencor. Sujetos polarizantes, pero políticamente exitosos.
De Alberto Fernández a duras penas puede decirse lo mismo. Mientras que los Kirchner desde finales del siglo XX se mantuvieron siempre activos en la política electoral y de masas, el Presidente actual solo ocupó un cargo de elección popular antes: diputado por un par de años. Luego de eso, Néstor Kirchner lo designó como su jefe de gabinete. Cuando lo sucedió su esposa, Fernández fue renovado en el cargo, pero solo brevemente. Su relación con CFK se agrió y terminó renunciando.
A partir de entonces, se convirtió en un crítico acérrimo de la Presidente, llegando incluso a decir en una ocasión que “Cristina tiró por la borda todo lo que hizo Néstor”. En todo ese tiempo, Fernández no ocupó cargos públicos. Volar alto en la política peronista era difícil siendo detractor de la persona que mantenía al peronismo gobernando.
No hubo reconciliación hasta 2018, con el peronismo en oposición al gobierno de Mauricio Macri. Se acercaban las elecciones presidenciales y había la oportunidad de volver al poder, debido al descontento con la gestión presidencial. Pero había que evitar las divisiones de contribuyeron con la victoria de Macri en 2015. Fernández surgió entonces como lo que los anglosajones llaman un dark horse. O sea, alguien nada prominente que pueda hacer de candidato de compromiso entre varias facciones de un partido. CFK, investigada por presunta corrupción y obstrucción de justicia, sería candidata a vicepresidente. De esa manera se podía atraer el voto de la base peronista sin alienar a todo el resto del electorado.
Si Fernández hubiera sido un animal político más hábil, una vez en el gobierno pudo haberse labrado su propio capital político para emanciparse de sus aliados más populares. Pero nunca lo hizo. La carismática, la que entusiasma, siguió siendo CFK.
¿Qué sigue?
Alberto Fernández tiene pocos amigos. Difícilmente los encontrará en la oposición, debido a la polarización que genera el peronismo. Pero ahora una de las divisiones más influyentes de su propio movimiento, quizá la más poderosa de todas, le está dando la espalda.
La Argentina es una democracia frágil, con gobiernos frágiles. A todo Presidente de la nación austral le debe inquietar el recuerdo de predecesores que no completaron sus mandatos. Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa tuvieron que dejar el poder antes de lo previsto, en contextos de crisis económica y malestar social.
El gobierno de Fernández no tiene por qué terminar de manera tan trágica, aunque en teoría haya formas de recortarle el mandato sin que se altere el orden constitucional. La Carta Magna argentina contempla el juicio político. El impeachment. Sin embargo, para empezar el proceso se necesita el voto de dos tercios de la Cámara de Diputados. Para condenar y destituir, se necesita igual proporción de votos en el Senado. Cuesta ver a la oposición y al kirchnerismo radical actuando en concierto en tal sentido.
Pero incluso si Fernández sobrevive esta coyuntura, el daño a su coalición pudiera ser irreversible. Ello tal vez comprometa su capacidad para llevar a cabo grandes proyectos. El tipo de medidas necesarias para curar la crónicamente enferma economía argentina y recuperar al país de una de las epidemias de covid-19 más devastadoras del mundo. Las jaquecas del Presidente apenas comienzan.